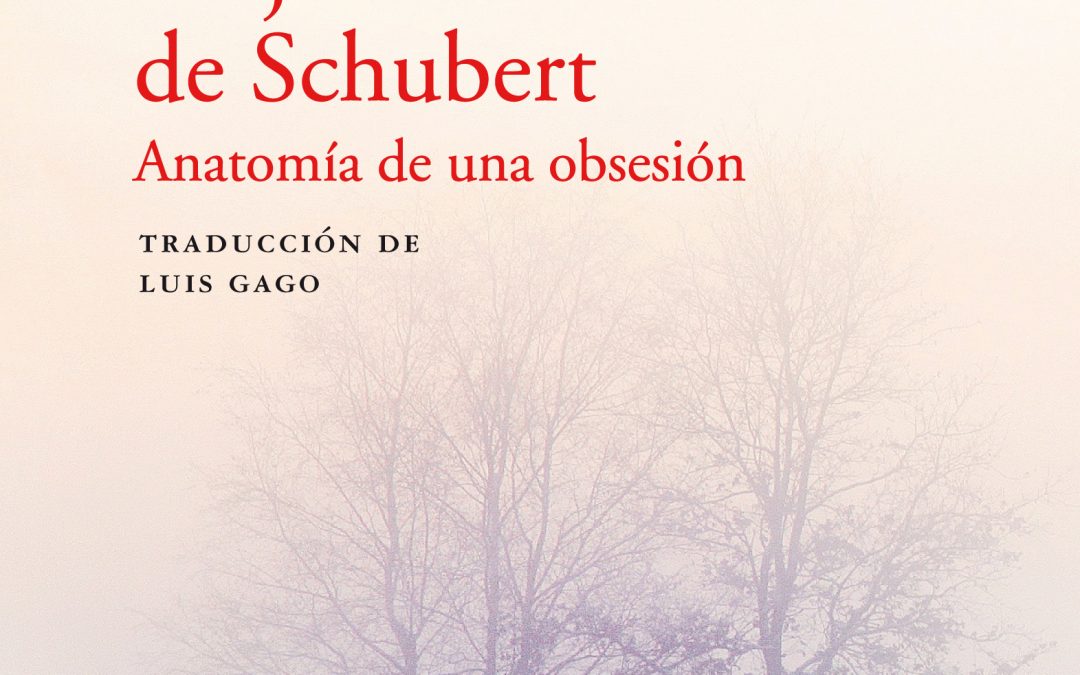por Ramón del Buey Cañas | Jul 5, 2019 | Críticas, Libros, Literatura |
Título: La exposición
Autor: Nathalie Léger
Traducción: Carlos Ollo Razquin
Editorial Acantilado (2019)
Colección: Cuadernos del Acantilado, 97
144 págs.
No es casual que el libro de Nathalie Léger comience con un párrafo enigmático, más próximo a la invocación poética fictiva que a la lógica proposicional ensayística, y en un estilo que puede recordar a Émile Littré. Tampoco que a continuación se recojan las palabras de la princesa de Metternich, uno de los testimonios que engrosan la lista de los no pocos consagrados a la belleza de quien constituye el trasunto del recorrido de La exposición, Virginia Oldoïni, Condesa de Castiglione: «Me quedé de piedra ante tal belleza prodigiosa: ¡qué preciosos cabellos, qué cintura de ninfa, qué tez de mármol rosado! En una palabra, ¡es una Venus descendida del Olimpo! Nunca había visto una belleza semejante, nunca volveré a ver otra igual!» (p. 7). La combinación de ambos materiales, el monólogo interior y el elogio epatado, resumen con bastante precisión el dispositivo retórico del breve texto de Léger.
De la historia de la aristócrata a la autora le interesa el ritual del posado, la potencia simbólica del protocolo que tenía lugar en el estudio de Mayer & Pierson. Los datos biográficos se confunden en la narrativa con el monólogo interior, a veces reflexivo —«ella no acude a fotografiarse para obtener un resultado, no es por la imagen por lo que visita al fotógrafo, ni por la escurridiza sustancia que cubre los pequeños rectángulos de cartón sobre los que se inclinará más tarde en vano, sino por el tiempo del posado; está allí por esa espera, por ese momento de perfecto olvido de ella misma a fuerza de pensar sólo en ella misma» (p. 17)—, a veces críptico —«Librarse del maleficio de esta sumisión, romper con esta crueldad» (p. 27)—, conformando lo que acaso convenga dilucidar mediante la metáfora de una tropología de la sugestión. No se sabe muy bien qué pretende decirnos Léger, si es que pretende decirnos algo; sus frases se encadenan como susurros de mensajes entrecortados, como adivinanzas pronunciadas por un oráculo autoconsciente enfrentándose a misterios que tampoco él comprende. A medio camino entre la confesión, la lírica y la autoficción, los devaneos de esta voz en primera persona resultarán irritantemente ensimismados si no se quiere advertir en ellos lo que yace tras la sonrisa escondida de la Condesa en sus sesiones con Pierson.
Son particularmente agradecidos ciertos contrapuntos, como las citas de Robert-Houdin, las ¿imaginarias? irrupciones de los compromisos profesionales de Léger en calidad de directora del Institut mémoires de l’édition contemporaine, que se imbrican sin fricción con el resto del relato, o las pequeñas pero amables dosis de erudición, administradas bajo la forma de alusiones pasajeras a Goethe, Schiller o el diccionario Trésor de la langue française. Precisamente, es en el compendio de las acepciones del término “exposición” donde se brinda uno de los momentos más luminosos del soliloquio: «el proyecto de toda exposición: simple y llanamente disponer el abandono de algo en secreto» (p. 96). Dispuesto en párrafos engarzados sin solución de continuidad, La exposición se presta a una lectura ininterrumpida, de principio a fin, penetrando con una cadencia constante pero progresivamente íntima en el universo interior de Léger y su juego de espejos con Virginia Oldoïni. De estas páginas decantamos la sensación de presenciar algo similar al proceso que aquellas tratan de capturar, la exposición del acto mismo de exponerse. Y ello acontece con idéntica sutileza a la cultivada por la Condesa: a la manera de una revelación deslizada entre recuerdos y ademanes, como la musitada cantilena de Dante Gabriel Rossetti; en su inocencia aparente, ambas figuras nos transmiten que este acertijo tiene el poder de sacudir toda una existencia.

por Ramón del Buey Cañas | May 6, 2019 | Críticas, Libros |
Título: El instrumento musical. Un estudio filosófico
Autor: Bernard Sève
Traducción: Javier Palacio Tauste
Editorial Acantilado (2018)
Colección: El Acantilado, 364
448 págs.
En el apartado N) de Pensar/Clasificar, el último texto de George Perec que George Perec vio publicado, pocas semanas antes de su muerte, se ofrece el siguiente encadenamiento de interrogantes: «¿Qué significa la barra de fracción?¿Qué se me pregunta exactamente?¿Si pienso antes de clasificar?¿Si clasifico antes de pensar?¿Cómo clasifico lo que pienso?¿Cómo pienso cuando quiero clasificar?». Estas pesquisas, cuyo origen se remonta hasta Eubulides de Mileto y brindan una trama similar a la de la madeja de Wittgenstein, son coincidentes con la lógica discursiva que articula El instrumento musical, de Bernard Sève. Pero los argumentos sorites no pueden reconocerse a priori, es necesario ilustrarlos.
Conviene contextualizar el interés de Sève, profesor de Estética en la Universidad de Lille 3, por el inventario. Su vínculo con el ejercicio filosófico a propósito de los conjuntos puede rastrearse en trabajos como L’Altération musicale. Ce que la musique apprend au philosophe (2002) y De haut en bas. Philosophie des listes (2010). El presente volumen, su única investigación disponible en castellano, establece una relación con ambas obras (explícita en el primer caso, implícita en el segundo y, por lo demás, no indispensable si se descubre en El instrumento musical a su autor). El libro se inicia con un doble desengaño: 1) la interpretación, fundada principalmente en los comentarios de Daniel Arasse, sobre el significado del órgano representado en la Santa Cecilia de Miguel Ángel (1514, iglesia de San Giovanni in Monte, Bolonia) como contraejemplo de la aproximación al instrumento musical que se consigna en las páginas ulteriores; y 2) el empleo de la imagen como estrategia estilística. Sève, a manera de advertencia preliminar, afirma que se propone «pensar el instrumento musical desde su dignidad y valor artístico y humano […] como medio de la música, pero también, simétricamente, […] pensar la música a la luz del instrumento que la hace posible antes incluso de hacerla real» (p. 29). Y unos párrafos más abajo sostiene que «toda proposición relacionada con la filosofía de la música [lo que, naturalmente, incluye su propio aporte] debería someterse a una doble prueba de validez: por parte de los filósofos y por parte de los músicos» (p.32). Nos encontramos frente a dos falacias cuyas connotaciones retóricas, sin embargo, justifican nuestra exposición.
El proceso de caracterizar la música a través del instrumento [musical], o su inverso, caracterizar el instrumento a través de la música, es tautológico o evidente. ¿Acaso cabe alternativa? En segundo lugar, no es posible aducir un referente veraz para “el criterio de los filósofos”. Tampoco para “el criterio de los músicos”. Propugnar lo contrario implica identificar criterio con opinión, y confundir el régimen individual de esta con uno más extenso, que se presume mayoritario. Podría defenderse, no sin cierta malicia, que, según Sève, sí existe una prueba de validez fidedigna para El instrumento musical: la que aportan los lectores formados en música y en filosofía. Pero resulta obvio que seguiríamos sin comprender el enunciado si previa o seguidamente no se define qué noción de filosofía y qué noción de música confieren sentido a tales prolegómenos. El aspecto más relevante de estas fórmulas, con todo, no radica en lo que efectivamente logran, sino en la pretensión bajo la cual operan. Y puede aventurarse una hipótesis en nuestro respecto: procrastinar el comienzo del razonamiento. La introducción de El instrumento musical no aporta nada destacable, y uno rememora con pesadumbre durante su lectura la crítica a esta clase de escritos conjurada por Hegel en el Prólogo de la Fenomenología del Espíritu.
A partir del capítulo 1, “La invención organológica”, y hasta el punto y final, la consideración de los planteamientos de El instrumento musical dependerá indefectiblemente del paradigma filosófico y el compromiso ontológico del lector. Por fortuna, hay un pasaje en el que se sintetiza la posición de Sève. Si se comparte o, cuando menos, se tolera (y entiéndase “tolerar” como “estar dispuesto a recorrer más de cuatrocientas páginas cuya validez se halla sub conditione de las premisas ontológicas que se apuntan en dicho pasaje”), nuestra recomendación es que se lea el resto del libro, del que podrá extraerse un sugerente acicate para la discusión y un examen del instrumento musical sagaz, atravesado de numerosos y pertinentes ejemplos. Por contra, si el lector no está dispuesto a aceptar, siquiera hipotéticamente, los postulados que a continuación reproducimos, no vacile en renunciar de inmediato. Ahorrará tiempo, y el malestar de jugar a un juego que no le divertirá en absoluto.
A mi juicio, una ontología correcta de la obra musical no puede constituir una ontología del objeto; debería ser más bien una ontología del proceso, debería intentar pintar «no el ser sino el tránsito» para «acomodar la historia al momento», en los términos de Montaigne. Una ontología del proceso se demuestra más apropiada para pensar la nota falsa que una ontología de la identidad […]. Una nota falsa es una irregularidad dentro de ese movimiento que es la música, ars bene movendi; la nota falsa es fundamentalmente un falso movimiento. Puede ser un falso movimiento que afecte a la interpretación, lo que se entiende habitualmente como nota falsa; puede ser también un falso movimiento dentro de la propia obra […]. Y por último puede ser el correlato de un interrogante, como cuando uno se pregunta ante lo que está escrito: «¿Qué es esto?¿Cómo entender este pasaje?»
En mi opinión, constituye un absurdo esencial pretender elaborar una ontología de la obra musical a partir del concepto de «identidad». Pues descartar tal concepto no nos condena al cambio radical o al nihilismo. Suscribo por entero lo que Roger Pouivet denomina «estabilidad ontológica» de la obra musical. No hay contradicción si se sostiene al mismo tiempo que: 1) la obra musical es en sí misma un proceso; y 2) presenta cierta estabilidad ontológica. […] El tiempo interno de una obra musical es un proceso; pero la obra musical concebida como una totalidad (como una totalidad temporal), inmersa en el mucho más vasto tiempo externo, es desde luego «estable». Justamente porque el tiempo interno de la obra no se disuelve en el tiempo externo, la obra no se disuelve en sus contextos (de producción y recepción).
Resumamos. La música es, por su propio movimiento, una alteración; en cierto modo, la obra jamás es idéntica a sí misma. Lo que en L’Altération musicale he denominado «Alteración III» (es decir, el conjunto de interpretaciones marcadas por el gusto de los intérpretes y por la evolución histórica) supone una continuidad y no una ruptura con la «Alteración II» (la lógica interna de la obra musical entendida como proceso y temporalidad). Dicho llanamente: que una obra musical sea objeto de diferentes interpretaciones, que en ocasiones pueden transgredir determinadas prescripciones de la partitura, no es un accidente sobrevenido desde el exterior sino la continuidad de un proceso que la define en gran medida. Al no ser nunca la obra idéntica a sí misma, no resulta razonable plantear la cuestión de su interpretación en términos de identidad. (pp. 384-5)
No sorprende que Sève haya dedicado un ensayo a la cuestión filosófica de la existencia de Dios: La Question philosophique de l’existence de Dieu (2000). Sus lectores se dividirán de forma análoga al modo en que se dividen los lectores del escolio de Nicolás Gómez Dávila: «La mejor prueba de la existencia de Dios es su existencia». Lo que en ningún caso podrá negarse es la perspicacia de ambos autores.

por Ramón del Buey Cañas | May 3, 2019 | Críticas, Música |
Hay una paradoja contenida en la declaración postrera de Falstaff que el entusiasmo del espectador complacido no debería afanarse en soslayar: si todo es burla, nada lo es. La naturaleza cáustica de la ironía es sometida a una distorsión de aspecto domesticado cuando se interpreta a la manera de moraleja, de resorte técnico o estrategia dramática para provocar en el auditorio una mayor impronta realista. Habría, por tanto, que precisar: no todo es burla, sino susceptible de ser burlado. Y parece extraña locura cuerda, o cordura enloquecida —y no más bien un engañoso regodeo sapiencial—, lo que subsigue a tal autoconsciencia. El reconocimiento de la imperfección no conduce necesariamente a una experiencia analgésica o redentora. La identificación del humanismo con la sustitución de la merma idealista por el carcajeo autoparódico resulta tan discutible como inquietante. Reírse de uno mismo, en definitiva, no implica ningún pasaporte a la salvación o la serenidad del ánimo. Antes al contrario: prefigura un desdoblamiento que puede devenir esquizofrenia. En palabras de William S. Burroughs: «A paranoid is someone who knows a little of what’s going on». En palabras de Friedrich Schlegel: «Die Ironie ist eine permanente Parakbase» (La ironía es una parábasis permanente).
La dirección de escena de Laurent Pelly en esta nueva producción del Teatro Real es irregular pero sugerente. Sus mejores logros se hallan en los extremos de cada acto: la transformación del reducido y fugado interior de La Jarretera en un solar que contempla la inmensidad de Falstaff, el manejo del suspense en la coreografía del biombo y el baúl o la alucinación feérica que desencadenan las campanadas a medianoche. Por contra, no se comprende la aportación de los cielos nublados y proyectados sobre la enorme pantalla, la iluminación de Joël Adam puede tacharse de conservadora en exceso, sin la doblez que atraviesa hasta el más mínimo detalle la letra y la música de la obra, y el escaso empleo del proscenio no proporciona, por lo general, un gran rédito escenográfico. El apartado orquestal, esta vez bajo la dirección del milanés Daniele Rustioni, denota, en cambio, un nivel notable. A pesar de eventuales desajustes con las voces, la Orquesta Sinfónica de Madrid ofrece una lectura coherente con las innovaciones estilísticas del último Verdi, recorrida por una compensada dialéctica entre fuerza y sutileza. Lo mismo cabe afirmar del Coro Intermezzo y del elenco solista: Roberto de Candia está a la altura de su protagonista, lo representa con determinación, empaque y cierta amenidad que conviene a la expresión matizada del prolijo y no exento de humor temperamento del ex-caballero de Windsor; Rebeca Evans es una excelente Mrs. Alice Ford, probablemente el personaje más destacado en la presente versión; el Fenton de Joel Prieto transmite la ternura del único rescoldo romántico que, alimentado por una buena Nanetta (Ruth Iniesta), crepita en mitad del cinismo reinante (merece ser resaltada la encomiable exégesis de Dal Labbro il canto estasiato vola y Sul fil d’un soffio etesio); Mikeldi Atxalandabaso y Valeriano Lanchas forjan una correcta dupla, si bien el impresionante caudal sonoro del bajo colombiano empequeñece por momentos al mismísimo Falstaff; Christophe Mortagne y Simone Piazzola defienden con solvencia al Dr. Caius y Ford; y el resto de comadres, sin sobresaltos, completan dignamente el reparto.
La función del día 2 de mayo fue retransmitida en directo por la cadena de televisión Mezzo, según se anunciaba en los programas, y esta contingencia produjo una anécdota que da cuenta de la vigencia y oportunidad de Falstaff. Los cambios de escenario se alargaron con respecto a los tiempos usuales durante los actos I y II y la demora suscitó los gritos indignados de un sector del público. Poca chanza podía presumirse en la vocinglería: la reivindicación cómica del testamento operístico verdiano se antoja para algunos deliciosa, pero también constreñida (desactivada) por un consumo espiritualmente aburguesado. Sin duda, esto es difícilmente coherente con la caracterización shakespeariana de dicho estamento, que denuncia, en este caso, la aristocracia decadente de Enrique IV. La Einfühlung se reveló imposible en nuestras circunstancias. Y por eso el espejo que avanza en la conclusión para mostrar al patio de butacas su propio reflejo deformado es pertinente y reporta a la propuesta de Pelly un mérito sobrevenido. No todo es burla, pero ojalá, al menos en estas ocasiones, lo fuese un poco más.

por Ramón del Buey Cañas | Abr 30, 2019 | Críticas, Libros |
Título: Cartas de Rusia
Autor: Marqués de Custine
Traducción: José Ramón Monreal
Editorial Acantilado (2019)
Colección: El Acantilado, 384
432 págs.
Es conocida la definición de Jean Paul: los libros son voluminosas cartas para los amigos (también, desde luego, los libros de cartas). Y, como (nos) escribió Peter Sloterdijk en Normas para el parque humano, es una regla de la cultura literaria que los emisores de cartas-libro no puedan prever a sus receptores reales. No digamos en el caso de emisores como Astolphe Louis Léonor, Marqués de Custine, cuyas cartas de Rusia de 1839 terminaron convertidas en Rusia en 1839, un libro que nunca encontró los amigos que su autor hubiese querido (Victor Hugo, George Sand, Theóphile Gautier, Stendhal, Lamartine o Baudelaire), pero que llega al lector en castellano, de manera inusitada, 180 años después.
Cartas de Rusia es la traducción de una selección de los materiales que componen los cuatro volúmenes de Rusia en 1839. La presente edición incluye una valiosa introducción de su responsable, el reconocido historiador francés Pierre Nora, en la que se ofrece un recorrido por los sucesos más relevantes de la vida de Custine y una contextualización de su obra recortada sobre la publicación casi simultánea de las dos partes de La democracia en América (1835 y 1840), de Alexis de Tocqueville. El texto de Nora resultará especialmente agradecido para quienes nunca antes hayan tenido noticia de Custine: la biografía del Marqués, transida de tantas desgracias como de audaces y obstinados esfuerzos por sobreponerse a estas, dibuja un contorno de rasgos fascinantes que sitúan a su protagonista en paralelo con otras figuras del período, como el propio Tocqueville o Joseph Fouché. Los recuerdos de Chateaubriand en el château de Calvados, la constelación de literatos arracimados en torno a las fiestas celebradas por Custine en la Rue de La Rochefoucauld o en Saint-Gratien, su propiedad en el bosque de Montmorency, la correspondencia con Balzac o los retazos de las tertulias de Albertine de Stäel, la Condesa de Merlin y Julie Récamier esbozan un atisbo de aquella deliciosa y asimismo terrible convulsión.
Desde luego, no nos encontramos ante una reflexión equiparable a la perspicacia y la envergadura de la que proporciona La democracia en América. Tampoco debe incurrirse en el error de considerar Cartas de Rusia como una suerte de tratado político en donde se bosquejan las líneas maestras de la autocracia zarista. En este sentido, los copiosos índices temáticos que encabezan cada misiva pueden llamar a engaño: «Pretensiones del despotismo de vencer a la naturaleza», «Rasgos característicos de la sociedad rusa», «Pensamiento dominante en el pueblo ruso», «Rusia tal como se muestra a los extranjeros y Rusia tal como es» o «Paralelo de la autocracia y la democracia» son epígrafes más próximos al comentario inspirado que a un tratamiento pormenorizado de sus materias. Pero Custine, mediante notas que, pese a su engañosa apariencia divagatoria o de impromptu, en buena medida se articulan como el resultado de una meditación reposada y contrastada, sí logra configurar por acumulación un grabado en aguafuerte de la gran maquinaria dominatriz de Nicolás I. A este respecto, es preciso señalar que los testimonios de Custine no obedecen a la ingenuidad de cogitaciones elaboradas únicamente a través de lo que el aristócrata podía inferir de su experiencia. El dosier añadido a Cartas de Rusia consigna los informantes que contribuyeron decisivamente en la redacción de estos pasajes: el príncipe Aleksandr Ivánovich Turguéniev, el príncipe Piotr Borisóvich Kozlokvski (cuyos intercambios con Custine conforman el trepidante tramo inciático de la aventura, a saber, el relato de la travesía a bordo de la embarcación a vapor Nicolás I), el príncipe Piotr Andreiévich Viazemski, Piotr Iákovlevich Chaadáiev o el clandestino Círculo de los Dieciséis. Pero las fuentes de Custine también se nutren de autoridades bibliográficas contemporáneas, como la imponente Historia del Imperio de Rusia, de Nikolái Karamzín, cuya lectura representa uno de los contrapuntos que han de tenerse en cuenta a la hora de valorar el alcance de las conclusiones de sesgo histórico y moral que atraviesan las páginas de Cartas de Rusia.
Sin perjuicio de todo lo anterior, la mayor conquista de Custine radica en la brillantez literaria de su prosa, que, alternando agudeza analítica y la destreza descriptiva de quien ha sido presa de una pasión bregada en el desengaño, desgrana no solo el momento institucional despótico de Rusia en 1839, sino que aporta un fresco de imágenes vívidas y arrobadoras en las que se resume el esplendor decimonónico de San Petersburgo, la Pomerania, Klin y el resto de pagos que siluetean el itinerario del autor. Así, el lector sensible al arte de la narración paisajística hallará la mejor recompensa en la sección postrera del libro, aquella que se inicia con la llegada de Custine a Moscú, el 7 de agosto:
¿No habéis tenido nunca ocasión, en las cercanías de un puerto del canal de la Mancha o del golfo de Vizcaya, de descubrir los mástiles de una flota detrás de las dunas no demasiado altas, aunque lo bastante como para ocultaros la ciudad, los malecones, la playa, el mismo mar y sobre éste los cascos de los navíos? Por encima de esta barrera natural no podríais descubrir más que una floresta desnuda y unas velas de una blancura resplandeciente, vergas, pabellones multicolores, banderolas ondeantes, pendones de todos los colores vivos y variados: ¿no os sorprenderíais acaso ante la aparición de una escuadra en tierra firme? Pues bien, éste es exactamente el efecto que me ha producido ver Moscú por primera vez: una multitud esplendente de campanas brillaba solitaria por encima del polvo del camino, y el cuerpo de la ciudad desaparecía bajo ese torbellino de nubes, mientras en el límite extremo la línea del horizonte se difuminaba tras los vapores del cielo estival, siempre un poco velado en estos parajes. (p. 287)
La ilustración de visiones sublimes se sucede sin solución de continuidad durante los cuatro días que siguen a esta primera jornada. El retrato de la gloriosa arquitectura del Kremlin en las múltiples incursiones diurnas y nocturnas compensa las potencias atemorizantes de los recuerdos de Iván el Terrible que comparecen en la crónica de la penúltima etapa. El culmen de la expedición coincide con la puesta de sol observada desde una terraza moscovita en el anochecer del 11 de agosto, la fecha de la carta acaso más fiel a las elevadas cotas que el estilo escritural de Custine podía alumbrar. La transcripción del siguiente fragmento funciona como sinécdoque de la consumación que se alcanza en este punto: el abandono definitivo de la ilusión por un modelo legislativo que superase las deficiencias de la Francia postnapoleónica, la espoleadura de un exilio disimulado por los mimbres del viaje y la grandeza de un alma condenada al permanente y tortuoso ejercicio de la palingenesia. La verdadera talla de Custine se cifra en el relieve que trazan sus memorias, cuya impronta, en forma de carta para remitentes inadvertidos, ha podido final y jubilosamente expresarse en nuestro idioma:
En medio de las plantaciones que rodean los muros por el exterior hay una bóveda que ya describí en otra ocasión, pero que vuelve a sorprenderme como si la viese por primera vez: se trata de un subterráneo monstruoso. Dejáis a la espalda una ciudad de suelo desigual, ciudad erizada de torres que se elevan hasta las nubes; os adentráis por un camino cubierto y sombrío; ascendéis por este obscuro subterráneo, cuya pendiente es larga y rápida: una vez en lo alto, os encontráis a cielo abierto y domináis otra parte de la ciudad que hasta ahora os había pasado inadvertida, confundida en el polvo animado de las calles y de los paseos, y se extiende bajo nuestros pies a la orilla de un río casi seco durante el verano: el Moscova; cuando los últimos rayos del sol están próximos a extinguirse, se ve cómo el resto de agua olvidado en el lecho de este río polvoriento se colorea con una tonalidad de fuego. Imaginaos este espejo natural rodeado de amenas colinas suspendidas en los bordes del paisaje como el marco de un cuadro: ¡es algo imponente! Algunos de los monumentos lejanos, entre ellos el Hospicio de Expósitos, tienen las dimensiones de una ciudad. Son instituciones de caridad, escuelas, fundaciones pías. Figuraos el Moscova con su puente de piedra, imaginad los viejos conventos con sus innumerables cúpulas metálicas que representan, por encima de la ciudad santa, unos sacerdotes colosales en perpetua oración; imaginaos el dulce tañido de las campanas, cuyo sonido es particularmente armonioso en este país, murmullo piadoso que armoniza con el movimiento de una multitud en calma, y sin embargo numerosa, continuamente animada, aunque jamás agitada, por el paso silencioso y rápido de los caballos y de los carruajes, cuyo número es tan grande en Moscú como en San Petersburgo, y os haréis la idea de una puesta de sol tras la polvareda de esta vieja ciudad. Todas estas cosas hacen que cada tarde de verano Moscú se convierta en una ciudad única en el mundo: no es ni Europa ni Asia; es Rusia, y, más que Rusia, el corazón de Rusia. […] Bajé de las terrazas del Kremlin, regresé exhausto como quien ha asistido a una horrible tragedia, o más bien como el enfermo que despierta de una pesadilla con fiebre. (pp. 348-349)
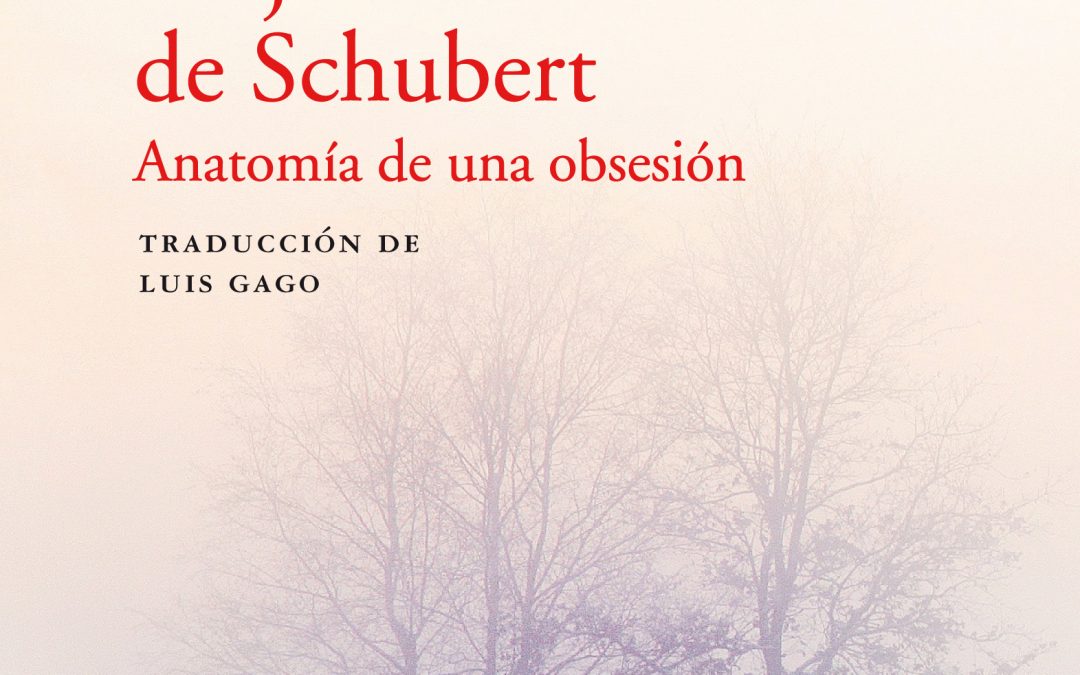
por Ramón del Buey Cañas | Abr 20, 2019 | Críticas, Libros |
Título: «Viaje de invierno» de Schubert. Anatomía de una obsesión.
Autor: Ian Bostridge
Traducción: Luis Gago
Editorial Acantilado (2019)
Colección: El Acantilado, 385
400 págs.
El subtítulo de «Viaje de invierno» de Schubert, a saber, «Anatomía de una obsesión», ofrece más pistas sobre el contenido de este volumen que su rótulo. El núcleo del sintagma, «anatomía», está relacionado con el elemento sistemático de mayor relieve que puede encontrarse en el libro: el formato; fundamentalmente, la división y disposición del texto en 24 capítulos —uno por cada Lied de Winterreise, respetando el orden del ciclo— y el aparato bibliográfico. El complemento del nombre, sin embargo, refiere al carácter apasionado de la relación que el autor, ¿hasta qué punto importa si reputado cantante de la obra schubertiana?, mantiene con su objeto de estudio. O, por mejor decir, con el objeto de su obsesión, pues, ciertamente, el tratamiento que se dispensa a Winterreise dista de ser homogéneo y de seguir un «método científico», algo de lo que el tenor de Wandsworth, por lo demás, es muy consciente: «Este libro […] no constituye más que una pequeña parte de una constante exploración de la compleja y hermosa red de significados —musicales y literarios, textuales y metatextuales— dentro de la cual opera su hechizo este Viaje de invierno» (p. 368). Sin duda, en ello ha de cifrarse el principal causante de la mala acogida que «Viaje de invierno» de Schubert ha recibido entre algunos críticos, defraudados por el incumplimiento de sus bienintencionadas —aunque, por la misma regla de tres que aplican, también ingenuas o trasnochadas— exigencias de rigurosidad. En cualquier caso, Bostridge despeja repetidamente todo atisbo de sospecha con respecto a los propósitos y la naturaleza de su trabajo. Valga el siguiente fragmento a guisa de última prueba:
«En este libro quiero utilizar cada canción como una plataforma para explorar esos orígenes [aquellos en los que las canciones con acompañamiento de piano formaban parte de la vida doméstica cotidiana y disfrutaban de la supremacía en la sala de conciertos]; situar la obra en su contexto histórico, pero también encontrar conexiones nuevas e inesperadas, tanto contemporáneas como desaparecidas hace ya mucho tiempo: literarias, visuales, psicológicas, científicas y políticas. El análisis musical tendrá que desempeñar inevitablemente un papel, pero este libro no es ni aspira a ser, en ningún caso, una guía sistemática de Viaje de invierno, algo que ya se halla suficientemente representado en la bibliografía». (pp. 12-3)
Queda demostrada, por tanto, la prevención del autor frente al peligro de incurrir en una aproximación incauta. (La discusión sobre el mayor o menor valor de un análisis del fenómeno musical que suscriba o subvierta las premisas propugnadas a tal efecto por un Th. W. Adorno —ejemplo, desde luego, no azaroso— es muy distinta, pero su dilucidación no procede ahora.) Baste, entonces, con lo afirmado hasta aquí: Bostridge plantea un enfoque asistemático —es decir: contrario al sentido que se le presupone habitualmente a este adjetivo— de Winterreise, aunque eso no significa —y, por supuesto, no significa a priori— que su intento no proporcione ninguna recompensa al lector. De hecho, por encima del resto de virtudes que reúne el libro, puede afirmarse que «Viaje de invierno» de Schubert brinda un acercamiento original —y, según el caso, sugerente en tanto que útil para un ataque hermenéutico fecundo— a los poemas de Wilhelm Müller. Esto es llamativo, aunque quizá no sorprendente: hay una asimetría evidente entre el elevado número de consideraciones vertidas a tenor de los versos del escritor alemán y aquellas, mucho más escasas, que abordan la música de Schubert —a la vista de la perspicacia de estas últimas, pero sin desdoro de la agudeza de las primeras, hubiesen sido agradecidas más páginas en dicha línea—. No obstante, lo que no puede dejarse de reconocer a Bostridge, al margen de la orientación con que dirige sus hipótesis de lectura, es la sagacidad de las preguntas que formula: ¿Quién es el viajero de Winterreise?¿Quién es el que rechaza y quién el rechazado en Erstarrung?¿Por qué Schubert prescindió del artículo determinado en su versión —Winterreise— del ciclo original de Müller —Die Winterreise—?¿Qué implica la alusión a la figura del carbonero en Rast?¿Hay ironía en la partícula Leier– de Der Leiermann?¿Por qué Schubert sustituyó el «Die Menschen schnarchen» de Im Dorfe por «Es schlafen die Menschen»?¿Cuáles son las connotaciones del término Fremd?¿Qué representan los tres soles de Die Nebensonnen?…
Ahora bien, no siempre tales interrogantes son correspondidos de igual modo por las tentativas explicativas que aventura Bostridge. Entre ellas, por ejemplo, podemos encontrar excursus históricos. En el capítulo dedicado a Rast asistimos a una especulación con relación al uso del coque en los altos hornos de Gran Bretaña en 1788, a la fundición de acero pionera de Essen, construida por Friedrich Krupp en 1810, o a la asombrosa transformación de la utilización de fuentes de energía entre 1560 y 1860 en Inglaterra y Gales. Se cita a historiadores de la economía, como Tony Wrigley, se aportan gráficas —la que figura en el mencionado capítulo no es la única— y se hace alusión a acontecimientos políticos, como los Decretos de Carlsbad, el Congreso de Aquisgrán de 1818 o la masacre de Peterloo en 1819. ¿En qué medida puede establecerse un nexo entre este tipo de recursos y el significado de la obra de Schubert? Independientemente de la respuesta con que uno decida atenuar el punzante requerimiento de esta incógnita, Bostridge no incurre nunca en el error que más debería enfurecer a un interlocutor inteligente: la imposición de su trama de datos historiográficos como una suerte de dogma exegético que pretendiese disolver y agotar los misterios —por cierto: una palabra de la que se abusa cuando hablamos de música— que atraviesan cada Lied de Winterreise.
Pero la movilización de conceptos y sucesos tan trascendentes merece, si no quiere caer en una retórica de falsas promesas, una reflexión pareja, que, en ocasiones, el argumento de Bostridge desmerece. Es el caso de la sección dedicada a una de las canciones más excelsas del ciclo: Im Dorfe, donde podemos leer lo siguiente:
«En Winterreise hay un trasfondo político que no guarda ninguna relación con la arqueología textual y con un detallado contexto histórico, sino que me golpea, visceralmente, cada vez que llego a “Im Dorfe” en las salas tapizadas en rojo de la tradición clásica. La cuestión que se impone es la de la buena fe. Se experimentan estos sentimientos, y luego se pasa a otra cosa: al salir a la calle, coger un taxi o montarse en un tren, de vuelta a casa, de vuelta al hotel, camino del aeropuerto. ¿Para qué están ahí esos sentimientos? En Winterreise nos enfrentamos a nuestras angustias, y nuestras intenciones pueden ser catárticas o incluso existenciales: cantamos sobre nuestra absurdidad con el único fin de poder refutarla, superándola con nuestros propios recursos poético-musicales. Pero cuando oímos la protesta social incrustada en el ciclo, ¿nos limitamos simplemente a acariciar la idea de una retirada al bosque, o la de abrazar al marginado? A las anteriores generaciones les resultaba, quizá, más fácil creer en el poder de lo que la generación de los años sesenta llamó la “concienciación”, lo que, en la década de 1820, era la “compasión”. ¿Es Winterreise, peligrosamente, una parte diminuta del andamiaje de nuestra complacencia? Si el propósito de la filosofía es no sólo interpretar el mundo, sino cambiarlo, ¿cuál es el fin del arte?». (pp. 289-290)
Aquí nos quedamos en la mera superficie. Cuesta aceptar que la intuición de Bostridge —tan penetrante unos párrafos atrás, cuando adivina en las significaciones de la sonoridad de «schlafen» la justificación del trueque operado por Schubert con respecto a «schnarchen», el término utilizado por Müller— se conforme con una conjetura de semejante vaguedad a propósito del alegato social que subyace a la situación descrita en Im Dorfe. La referencia a la manoseada tesis de Marx difícilmente escapa al patetismo de un tópico gratuitamente empleado, y la confesión de la «visceralidad» con la que emerge el auto-odio burgués, aunque pueda provocar nuestra conmiseración, interrumpe el tono general del discurso restando potencia a las disquisiciones analíticas con que, en otros pasajes, Bostridge consigue arrojar luz sobre los enigmas de Winterreise. No negaremos que estos vicios se tornan probables en la medida que la mención a los rasgos de la Viena Biedermeier son constantes, pero ello, en definitiva, desluce la notable impresión que produce el resto del volumen —aunque también quepa aducir, con una dialéctica un tanto perversa, que asimismo ensalce, como por cociente, los tramos más meritorios—. Algo similar ocurre en los tres folios consagrados a Der stürmische Morgen, aunque la brevedad, en esta coyuntura, se interpreta por defecto como una explícita declaración de intenciones; cuando menos, queda el consuelo de la remisión a momentos más provechosos, cristalizada en el fugaz comentario que recibe la indicación «ziemlich geschwind, doch kräftig» («bastante rápido, pero enérgico»). Porque, efectivamente, además de los títulos que premian, no solo literariamente, el riesgo de un examen exento de ideas musicales —mayoritarios y entre los que, para disolver los últimos posos de reserva que pudiera albergar el lector potencial, cabe resaltar Gute Nacht, Der Lindenbaum, Der greise Kopf, Die Krähe, Das Wirsthaus o Der Leiermann—, hallamos, por contra y fortuna, otros apartados preocupados, si no en exclusiva, prácticamente en su totalidad, por la propia materia sonora de Winterreise. Concluiremos esta reseña con una nota sobre Wasserflut, el más relevante de aquellos.
Bostridge comienza el capítulo con una digresión y una anécdota —no es infrecuente—, esta vez en relación con el público de los recitales de Lieder. En torno al año 2000, en el Wigmore Hall de Londres, el autor localizó entre la audiencia que asistía a su concierto —¿adivinan el programa?— a un pianista excepcionalmente distinguido. Hacia la mitad de la función, «[c]uando Julius [Drake] atacó los primeros compases de “Wasserflut”, el pianista que estaba entre el público—llamémoslo A—empezó a mirar la partitura con incredulidad. Agitando su cabeza, se volvió hacia su compañero—llamémoslo B—y señaló con un dedo los pentagramas. No recuerdo la reacción de B, pero el golpe de gracia llegó cuando A giró su cuerpo por completo para comunicar su disentimiento artístico, revelando con ello que la persona sentada en la fila inmediatamente detrás de la suya era otro famoso pianista, C, que parecía bastante desconcertado por la interrupción» (p. 135). El objeto de disputa era el primer compás de la pieza; Bostridge expone con precisión el problema: la ejecución del tresillo —mano derecha— frente a la ejecución del ritmo sincopado de corchea con puntillo y semicorchea —mano izquierda—. No interesa tanto la solución por la que aboga el tenor inglés, la llamada «asimilación del tresillo», como el amplio conocimiento doxográfico que despliega a propósito de este debate musicológico. Aparecen nombres y artículos de investigación pertinentes —los de Josef Diechler, Alfred Brendel, Paul Badura-Skoda, David Montgomery, Arnold Feil, Gerald Moore o Julian Hook— y se reproduce la reflexión que había conducido a los protagonistas sobre el escenario hasta la traducción en sonidos de la notación mencionada.
¿Por qué Bostridge no ha escrito cada capítulo de su libro siguiendo esta pauta metodológica? No es demasiado forzado trazar una analogía entre los tres pianistas de esta historia —exceptuando, naturalmente, a Julius Drake— y las reacciones que podrá suscitar «Viaje de invierno» de Schubert. Habrá quien persiga entre sus páginas la confirmación de una concepción prefijada, bien proyectada sobre Winterreise, bien relativa al modo correcto de escribir un ensayo sobre música. Este lector buscará la complicidad de un segundo, cuya opinión permanecerá desconocida —quizá por encontrarse demasiado a merced de la influencia del primero o de reseñas como la presente—. Por último, un tercer lector percibirá los juicios anteriores como una interrupción. Postergará la confrontación y preferirá seguir entendiendo la experiencia de su lectura a la manera de un viaje, donde la flexibilidad con respecto a las propias expectativas propicia no solo una mayor libertad en el juego, sino también el descubrimiento de posibilidades de comprensión hasta ese instante inauditas. Pero seguramente esta metáfora resulte irónica a causa de los epítetos.